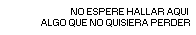Contra la catequesis en la escuela
Casi todo se aprende. Se aprenden las conductas, se aprenden las ideas (sobre todo las fijas), y se aprenden las creencias. La fe se aprende, y a veces se mama. Se aprende, incluso, lo que no se enseña, y seguramente por eso, hasta ahora, a pensar se ha aprendido así, es decir, mal, sin procedimiento, sin orientación. Porque, al final, se enseñe o no, no hay más remedio que pensar. La vida nos demuestra, es decir, tenemos la experiencia directa de que aprender a pensar es más saludable, útil, necesario, infinitamente más vital para la realización de la persona que aprender a creer. En cambio, a todo el mundo, con más o menos intensidad y fortuna, nos enseñaron, desde niños, primero que nada a creer (lo bueno y lo malo) y, mucho después, a pensar y, si no, hemos tenido que aprender a pensar solos. O, peor que solos: mal acompañados. De hecho, existen excelentes autodidactas del pensamiento, filósofos espontáneos que nunca o casi nunca pisaron una escuela. Poquísimos, y mentalmente privilegiados, la verdad. Con razón se dice que la persona que sabe pensar es más libre. O dicho de otra forma: menos esclava. Aunque sólo sea libre de pensamiento (que ya es mucho). Es la libertad que nos permite repensar aquello que pensamos, es decir, reflexionar, que es la mejor vacuna contra las ideas fijas; y también es la libertad que nos facilita, entre otras muchas cosas, elegir aquello que necesitamos para vivir así como seleccionar los deseos que queremos satisfacer. En consecuencia, si no podemos pensar, no podemos elegir. Y no podremos elegir, por ejemplo, una creencia. Ni siquiera podríamos elegir la renuncia a elegirla. Porque si no es así, si sucede que primero estamos obligados a creer y, solamente después de haber creído, podemos pensar en el objeto de nuestra creencia (con una fe que, de antemano, nos condiciona), la misma creencia se nos muestra de inmediato como una imposición y las consecuencias son, como ha demostrado la historia, terribles.
No escribo esto para construir ninguna teoría farragosa, absurda, ni tampoco para descubrir nada. Geniales filósofos han escrito mucho más y mejor que yo sobre este asunto. Lo escribo para dejar constancia del rumbo, nada novedoso, que podría tomar la educación pública en Occidente ante la ofensiva integrista que se nos viene <a title="agresiones" href=www.cadenaser.com target="_blank">encima y, sobre todo, para aportar más claridad a la conclusión de este escrito. No trato tampoco de discutir aquí el tipo de ley que, en el futuro, pudiera o no amnistiar a los niños de la obligatoriedad de la clases de religión católica, puesto que tanto si resulta ser o no ser constitucional, los interesados, basándose en firmas, la meteorología y otros pretextos, la harán constitucional y punto. Quiero dejar al margen también, no porque sea menos importante, la imprescindible división ente público y privado, entre Estado e iglesias, ciudadano y feligrés, ética y religiones, constitución y biblias, con la convicción de que todas las comunidades religiosas deben acatar, en cualquier caso, la soberanía popular, es decir, la libre voluntad de los ciudadanos. Mejor, pues, dejo tranquilo el patio de esta escuela para que políticos y clérigos jueguen, se peguen y como niños se columpien bien a gusto en sus polémicas.
Lo que pongo en cuestión es si resulta socialmente saludable que en un sistema educativo público (al que asisten niños y niñas de toda condición y creencia), prevalezca la obligatoriedad de aprender a creer por encima de la libertad de aprender a pensar. Sólo pondré un ejemplo, que me servirá de conclusión (y asi dejo ya de molestar), basado en la experiencia de los estudiantes de mi misma generación: desde el primer grado de aquella Educación General Básica (la desaparecida EGB), hasta el tercero del Bachillerato Unificado Polivalente (la desaparecida BUP), asistí, durante once años como mínimo, a una hora semanal de religión católica. Eso suman muchas horas, demasiados años calentando el pupitre delante de un cura. En cambio, sólo recibí clases de Filosofía durante dos años de mi vida académica. Solamente dos. Únicamente dos. Esta enorme desigualdad entre ambas asignaturas significa que la materia académica que se ocupa “de pensar” y "de aprender a pensar”, es decir, la Filosofía, no se recibía ¡hasta los 16 años!, sí, sí, ¡hasta los 16! ¡que se oiga esto bien alto!, eso si uno mismo (no conozco ningún caso) no hacía esfuerzos por su cuenta y riesgo. Hoy en día esta situación no ha cambiado nada. Nada de nada. La Filosofía sigue más o menos donde estaba y la asignatura de religión conserva una dedicación privilegiada dentro del sistema público de educación. Mi conclusión, pues, es que la permanencia de la asignatura de religión (de cualquier religión) en los centros educativos no es que no sea justa, no es eso; mi conclusión es que, para que los alumnos tengan mayor capacidad crítica, el aprendizaje de una creencia debe ser integrado en la formación del ser humano como pensador activo y, por tanto, en mi opinión (y más en las circundstancias actuales), solamente dentro de dicha formación deberían ser estudiadas las religiones. Porque el resto es catequesis. En el tratamiento adecuado de este asunto por parte del gobierno, padres, educadores y educados, está en juego el nacimiento de ciudadanos libres.
Escrito por jose el 9 de noviembre de 2004, 1:20:05 CET