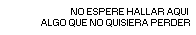Peluqueras
Me gustaría que el pelo me creciera mucho más rápido, hasta el punto de obligarme a visitar a las peluqueras del barrio por lo menos con la misma periodicidad con la que me sale barba y me afeito. La verdad es que no puedo permitírmelo, porque, entre otras cosas, el sueldo no me da para tanto y, además, si bien el cabello me crece a una velocidad sensiblemente mayor de lo normal, no es que sea propietario de una larga melena que merezca un especial cuidado... Pero llega la hora de la confesión: no es que disfrute cortándome el pelo, no. A mí lo que me gusta, lo que me mata de placer, lo que me hace levitar, lo que me transporta a un idílico y maravilloso mundo de goce, deleite y satisfacción es que me laven suavamente la cabeza antes del corte de pelo. Supongo que esta habilidad de las peluqueras (y de los peluqueros, supongo, porque no he probado sus manos) debe de ser fruto del entrenamiento, porque todas las manos de ese gremio son estupendas masajistas de cráneos. O quizá no, a lo mejor es algo hereditario e innato de las peluqueras de mi barrio.
Ayer mismo, por fin me planté, me puse serio conmigo mismo y pensé que, en vez de gastarme dos sueldos en el oculista, mejor sería recuperar mi vista en la peluquería del barrio, porque el señor flequillo ya empezaba a invadir la montura de mis gafas... No aguantaba más seguir haciendo de toldo. Así que entré y esperé un rato, hasta que por fin me llamaron desde el departamento de lavados, ¡y de masajes!, pensé yo. ¡Qué placer, por favor! ¡Quiero repetir ya! Y porque soy tímido, porque si no le hubiera pedido a la mujer que me enjabonara dos o tres veces más. Además de tímido, menos mal que me gusta guardar un poco las formas, las formas faciales quiero decir, e intento contener mi expresividad en los límites del decoro, porque de lo contrario mi rostro sería consecuente con tanto placer y daría rienda suelta a la desvergüenza; cerraría los ojos, relajaría mi cuerpo hasta la pérdida de la compostura e imagino que mis músculos faciales se convertirían en todo un espectáculo para el resto de clientes de la peluquería en esos formidables instantes en los que unas manos ajenas, sensibles y expertas me masajean el cráneo, por no mencionar, puestos a ya gozar en toda su expresión, los posibles gemidos. Total que, después de todo, pude contenerme. Mi pelo fue cortado y domado, y salí por la puerta de la peluquería con una terribles ganas de volver. Pero ya ven que la represión no es nunca una buena compañera y ha sido inevitable que esta historia acabe finalmente perdida en la oficina. La próxima vez, con el masaje, cerraré los ojos... Por algo se empieza.
Escrito por jose el 13 de noviembre de 2003, 20:49:12 CET