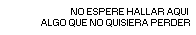Cuento de Navidad
Claro, el camino es largo y aburrido. La estrella, muy harta, se posó sobre la luna para descansar un rato. Así que aparcaron los camellos, descargaron los regalos, hicieron un fuego y se acostaron. Y como hacía frío, pero que mucho frío esa noche, Melchor se metió en la cama con Baltasar. Gaspar roncaba como un puerco, lo que favorecía el insomnio. Y como hacía largos y pesados siglos que nadie les daba amor, y no me refiero a ese manido e insulso sentimiento navideño, sino al amor de verdad, esto es, sexo loco, mete-saca salvaje, revolcones del alma y cigarros postcoito, en fin, auténticos actos amorosos, pues entonces empezaron a acariciarse bajo las tupidas mantas, mientras se miraban a los ojos desde el asombro al candor, del beneplácito al placer, que a esas alturas era ya un placer absolutamente inevitable. Baltasar no opuso resistencia a las profusas barbas de Melchor y lo besó en los labios con toda la ternura de un niño, mientras que éste, más necesitado, hacía tiempo que deseaba comprobar la prolongación eréctil de su compañero de viaje, así que su mano descendió hasta los mencionados abismos para agarrar la preciada herramienta genital. Cuando el pelirrojo monarca dejó de roncar y amaneció, halló a sus homólogos completamente desnudos y amalgamados de tal manera que parecían un sólo cuerpo, carne única, pura densidad. Se sentó en una piedra y los contempló durante varios silencios. "Vaya fraude, qué embuste, qué chapuza de reyes magos, que se lo regalan todo ellos y a mí me dejan fuera", pensó Gaspar, a quien no le hubiera importado gozar de beneficios a tres. Cuando logró sobreponerse, los despertó como si nada hubiera pasado y les dijo que debían proseguir su camino. Buscaron en el firmamento la estrella y se embucharon a toda prisa la real capa, porque su estela ya los aventajaba en algo más de dos horas. Ese día llegaron tarde al trabajo.
Escrito por jose el 17 de diciembre de 2003, 10:40:19 CET